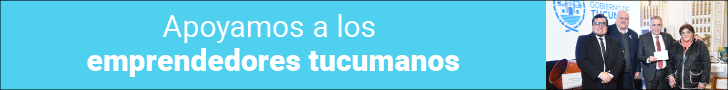Escritores contra la pandemia | El escritor tucumano Jorge Briseño se sumó a la iniciativa literaria y solidaria de Diario Cuarto Poder. Quienes deseen aportar material de lectura para pasar esta cuarentena deben hacerlo al e-mail mrivasdiariocuartopoder@gmail.com
EL ARBOLITO
Parece que al final nuestras abuelas no mentían en sus historias que nos contaban cuando éramos chicos. En realidad, no sé si existirán o no (quién puede asegurarlo o negarlo de forma tajante) el duende, el orejudo, la mano peluda, el hombre de la bolsa y tantos otros bichos extraños que, según aquellas historias, aparecían a la hora de la siesta; pero algo hay en la siesta tucumana, y más cuando hace calor, porque además del bochorno habitual, hay algo en el ambiente que se vive y respira en los barrios que rodean a la capital tucumana que transforma a éstos en lugares distintos de lo que fueron a la hora de la mañana a lo que serán a la hora de la tarde y la noche. Sobrevuela sobre ellos lo sobrenatural y lo siniestro, aunque a primera vista no lo parece. Si no, miren lo que le pasó al abuelo del Negro Falla los otros días, a la siesta por el barrio El Bosque. El mismo Negro lo cuenta:
No me acuerdo si fue por la San Miguel o por la Paso, pero pasó cerca de la cancha de Central Norte, a unas dos cuadras. El hombrecito venía caminando por el costado de la calle, arrastrando lentamente un carrito que venía cargado de un montón de chucherías que había juntado, seguramente por la mañana y vaya a saber uno por dónde. Era de siesta, una siesta tucumana de principios de enero.
Parece que le dieron ganas de orinar, o venía con muchas ganas y ya no se aguantaba más, que se acercó al primer arbolito que vio. El único arbolito de la cuadra. Ni se fijó si alguien lo veía, además tan desierta estaba la calle en esa siesta de calor que, pensó, quién se iba a fijar en lo que estaba haciendo él, si ni siquiera las lagartijas se animan a esas horas a salir. Por ahí se puede escuchar el grito de algún solitario achilatero que anda ofreciendo su producto refrescante, o el motor de alguna moto que carga ruidosa y desesperada a dos changos en cuero, o el chapuzón regocijante en alguna pileta y el bullicio que hacen los chicos en algún patio o en el fondo de las casas durante el verano, mientras los más grandes duermen su siesta placentera abandonados al aire acondicionado; pero de ahí, nada más, no se escucha nada.
Y ahí estaba, entonces, el viejito, orinando en el único arbolito de la cuadra, un paraíso que lo habían plantado hacía poco, parece, con la esperanza que se crezca rápido y dé sombra ante la inminente llegada del verano, pero no, llegó el verano y el paraíso era todavía eso, un arbolito. Al frente, la otra vereda, en cambio, estaba mejor preparada para recibir los calores, había un gomero, un par de moreras grandes y un par de árboles más cuyos nombres desconozco, pero de frondosa catadura. Y la sombra que daban estos árboles llegaba hasta la mitad de la calle, y por ahí venía caminando el viejito, hasta que le dieron ganas de orinar y eligió el paraíso único, enclenque, del frente.
Sí; el sol rajaba el ambiente y la voluntad de seguir caminando. La posibilidad cierta de sufrir un golpe de calor hizo que el viejito, una vez aliviada sus ganas de orinar y repuestos sus riñones, decidiera descansar un rato. Eligió la sombra del gomero más cercano para tirarse en el piso, no dando más. Mirando las hojas del árbol hacia arriba, no contó ni fumó que ya se quedó dormido, con el estómago vacío y la garganta seca. Y soñó; soñó un sueño raro, feo y hasta cómico tal vez. Miren ustedes: soñó que el joven paraíso, el arbolito al cual él había acabado de orinar, lo perseguía desaforado por las calles desiertas de un barrio que él desconocía; intentaba salvarlo una mujer joven y linda, que justo en el momento en que las ramas del paraíso daban alcance al viejito, le abría las puertas de su casa para escapar del castigo inminente. Pero no lograba salvarlo. A centímetros de la puerta, ésta se cerraba de golpe, dejando al viejito desesperado a merced de la furia del paraíso, que lo envolvía con sus irascibles ramas de metal y lo tumbaba al suelo. Y eso era todo lo que se acordaba del sueño una vez que se despertó sobresaltado y transpirado. Pidió un poco de agua a una señora que había salido a ver qué pasaba en la calle a la hora del fin de la siesta, pronta a poner la pava y cebarse unos mates.
Cuando volvió a la calle para buscar su carrito levantó la mirada y ya no encontró al arbolito que más o menos un par de horas atrás había orinado y luego soñado. Miró para los costados…nada, ya no estaba. Qué raro, che, se dijo. Se acercó a donde estaba plantado, con la esperanza de encontrar un agujero en la tierra que delatara el trabajo de alguien que terminó arrancándolo, pero no, no había rastros de tierra removida. Es el sol, que te revienta el mate, se iba diciendo, eso por no ponerme una gorrita o algo que me cubra la cabeza, o por lo menos tendría que mojármela, son bravos los golpes de calor. Así que decidió continuar con su camino y no llevarle el apunte a sus pensamientos. Llegando ya a la esquina de la cuadra lo sorprendió el trabajo de una mujer; era joven y linda y bastante parecida a aquella que en el sueño le cerraba la puerta de su casa, negándole socorro y dejándolo a merced de la furia del paraíso joven. Estaba, con mucho esfuerzo con la escoba, renegando, sacando las ramas de un árbol que algún pícaro, pensaba ella, había tirado en la puerta de su casa.
Datos del autor
Jorge Briseño es profesor en Historia (UNT). Docente y escritor aficionado y ocasional. El cuento “El Arbolito” recibió una mención especial hace dos años en un concurso literario para empleados públicos.